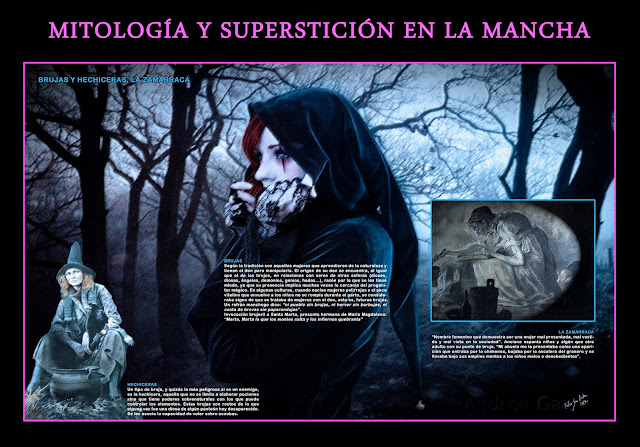 |
| Panel dedicado a la brujería en la Exposición 'Mitología y Superstición en La Mancha'. Marcel Félix |
Si
bien la imagen típica de una bruja es muy variable según la cultura, en el
mundo occidental se asocia particularmente a la bruja con una mujer
generalmente fea y vieja, con capacidad de volar montada en una escoba. La bruja
es en realidad un personaje recurrente de la imaginación humana que perdura y
se afirma gracias a las leyendas, los cuentos, la literatura, el cine…, y
también a través de distintas fiestas populares y de sus especiales máscaras. Las
palabras que designan este concepto, en catalán Bruixa y en español Bruja,
posiblemente provienen del término íbero Bruixa o del gallego Bruxa.
La toponimia manchega recoge este
término. Estos son algunos de los lugares que contienen la expresión bruja o
algún derivado de ella: Las Brujas en Malagón; casa de los Brujos en Cózar;
Matabrujas y camino de Matabrujas en Agudo; cañada del Brujo en La Solana;
camino del Brujo en Alcázar de San Juan; carril de las Brujas en Daimiel…
Es difícil llegar a concretar una
visión más o menos exacta de la brujería en la antigüedad, aunque ya existen
referencias de su existencia en la Biblia. Sin duda, en aquellos tiempos la brujería
era reprobada o al menos temida por amplios sectores de población, e incluso
prohibida. Plinio el Viejo, hacia el 450 a. C., alude a la existencia de la brujería
en Roma por la Ley de las XII Tablas y la Lex Cornelia prohibió su práctica,
condenando a muerte a aquellos que se daban a los procedimientos de la brujería
en los términos siguientes: “Los
adivinadores, los hechiceros, y los que hacen uso de la brujería con malos
fines, los que evocan a los demonios, los que intentan confundir con
insistencia y violencia, los que, para perjudicar, emplean imágenes de cera,
serán castigados con la muerte”. No obstante lo señalado, numerosas referencias,
especialmente literarias, testimonian la práctica continua de la brujería
durante la antigüedad. La diosa Hécate era quien entonces dirigía la magia y
los encantamientos y ciertas regiones y lugares eran considerados puntos de
pasaje al mundo infernal, asociados a parajes como pantanos, lagos, cementerios
o bosques. La Tesalia, pradera fértil con múltiples cursos de agua, sería la
región de origen de las brujas en Grecia; Lucio Apuleyo la califica de “tierra natal del arte mágico”, y muchos
personajes mencionados en la literatura tienen ese origen. Estas son algunas
referencias:
-“Erictho, bruja tesaliana, es un personaje importante
del Libro VI de la Farsalia de Marco
Anneo Lucano. En esa epopeya, que cuenta la batalla de Farsalia, Sexto Pompeyo
se encuentra con ella y le pregunta cuál sería el resultado de la guerra.
Erictho hace hablar a un muerto para así revelar la suerte de la batalla. La
Bruja vive en medio de tumbas y desde esa posición puede escuchar lo que pasa
en los infiernos. En la descripción que de ella se hace es delgada y fea y sus
cabellos revueltos tienen el aspecto de serpientes. Solo sale durante la noche
o con tiempo de tormentas”.
-“Pamphile es un personaje de El Asno de Oro de Lucio Apuleyo y también
habitaba en Tesalia. La obra evoca los espíritus de los muertos; ella se
apodera de todos los jóvenes que ve transformándolos en piedras o en animales
si se resisten”.
-“La Cólquida, actualmente Georgia, es la tierra de
origen de Medea, quien conoce los encantamientos, los afrodisíacos, y los ritos
de Hécate, e incluso es capaz de amaestrar a un dragón”.
-“En el Esquilin, una de las siete colinas de Roma en
la que antes del imperio se encontraba el cementerio de los pobres, Quinto
Horacio Flaco evocó a la Bruja Canidia expresando que, con otras brujas tan
pálidas como ella, escavaron fosos y allí hicieron correr sangre de muertos y
hablaron con ellos”.
Podemos afirmar que el origen de
las brujas se remonta a las primeras eras de la humanidad. Según la tradición
son aquellas mujeres que aprendieron de la naturaleza y tienen el don para
manipularla. Las gobiernan sus propios deseos y raras veces las motiva ayudar a
los demás. El origen de su don se encuentra, al igual que el de los brujos, en
relaciones con seres de otras esferas (dioses, diosas, ángeles, demonios,
genios, hadas…), razón por la que se les tiene miedo, ya que su presencia implica
muchas veces la cercanía del progenitor mágico. En algunas culturas, cuando
nacían mujeres pelirrojas o el saco vitelino que envuelve a los niños no se
rompía durante el parto, se consideraba signo de que se trataba de mujeres con el
don, esto es, futuras brujas.
Es necesario distinguir varios
estadios dentro de esta superstición en la Europa de la edad moderna.
Básicamente se podrían contar tres niveles: el curanderismo, la hechicería
y la brujería. Por supuesto, la
brujería era la culminación de este tipo de actuaciones y en los países
occidentales siempre tuvo las connotaciones más negativas, y fue perseguida por
las clases dirigentes con todas sus fuerzas y medios. Aunque, en esa época
histórica, todo lo que se pueda decir de las brujas es aquello que ellas mismas
declararon en los procesos judiciales, bajo la presión del tormento, o lo que
escribieron algunos fanáticos teólogos, pues nadie se planteó, entonces
observar el fenómeno con objetividad.
Las brujas son habitualmente
acusadas de perseguir al héroe o la heroína aunque, en realidad, son seres
mucho más complejos. Su papel en nuestros cuentos y leyendas puede variar sustancialmente
desde la bondad hasta la maldad extrema. Suelen vivir normalmente solas y
excepcionalmente en tríos. Quizá en recuerdo de las tres hiladoras griegas que
tejen y destejen el destino de los hombres y los dioses.
Una primera categoría de brujas
las asemeja a las hadas y pueden predecir el destino del héroe. Ejemplo de este
grupo son las tres brujas que se le aparecen a Macbeth y le profetizan su ascenso
y caída, –en la obra de W. Shakespeare–, o cuando las Erinias, viejas caníbales
que compartían un único ojo y un único diente, le explican a Perseo como vencer
a Medusa para que les devuelva su ojo; o el hada mala de la bella durmiente que
le decreta la muerte a la recién nacida.
Un segundo grupo de brujas lo
integran aquellas mujeres que por edad ya no son actas para tener hijos por lo
que se pueden dedicar a mezclar pociones y ser parteras. Pueden también ejercer
el papel de alcahuetas aunque tratando siempre de velar por sus intereses.
Podríamos poner de ejemplo a “la Celestina” de Fernando Rojas y también podemos
encuadrar aquí a la Bruja de Blancanieves con sus venenos y pociones de mutación.
Este grupo explicaría la iconografía tradicional de las brujas como viejas
mujeres feas y repulsivas.
El tercer tipo de bruja, y quizás
la más peligrosa si es un enemigo, es la hechicera, aquella que no se limita a
elaborar pociones sino que tiene poderes sobrenaturales con los que puede controlar
los elementos. La Circe de Ulises es el ejemplo de este tipo. Estas brujas son
restos de lo que alguna vez fue una diosa de algún panteón hoy desaparecido. A
estas brujas se les asocia la capacidad de volar sobre escobas.
En las tierras castellano manchegas la brujería no alcanzó niveles como los del norte de España si bien tuvo su
relevancia, especialmente en el sustrato popular donde la impronta de la
brujería y las brujas ha sido común. Un refrán manchego dice: “ni pueblo sin brujas, ni hervor sin
burbujas, ni cesta de brevas sin papandujas”.
¿Y qué pasa en nuestra provincia? ¿Qué
referencias tenemos sobre la existencia de brujas? Puede que sea Daimiel el
punto de referencia principal sobre la brujería manchega pero, como veremos
después, no es el único municipio donde se cuentan leyendas sobre la existencia
de estos seres mágicos. En Daimiel existía una conciencia clara del mundo de la
brujería tradicional y desde época islámica fue un enclave con fuerte implantación
de elementos mágicos trascendentes. El asentamiento de moriscos en esta villa
fue mayor que el de judíos. Estos eran antiguos mudéjares convertidos a
principios del XVI. Los conversos parece que no habían abandonado del todo sus
costumbres o formas de vida y para los demás vecinos cristianos éstas siempre
habían sido sospechosas, pues para ellos estaban llenas de misterio.
Supersticiosos hasta la médula, pronto las relacionaban con la magia y la
hechicería, aunque para los inquisidores el peligro radicaba sobre todo en la
heterodoxia, que había que combatir de cualquier forma.
Pese a lo anterior, no da la
sensación de que Daimiel destaque por su alto número de brujas. En el catálogo
de procesos del Tribunal de Toledo sobre hechicería hay registrados tan sólo ocho
procesos, lo cual no es muy elevado comparado con otros municipios de la
provincia, que más o menos cuentan con casi los mismos procesos: seis en
Malagón, ocho en Ciudad Real, tres en Alcázar de San Juan, seis en Almagro, seis
en Argamasilla de Alba, siete en Campo de Criptana, tres en Herencia, cuatro en
Membrilla, seis en Socuéllamos, siete en Tomelloso, cuatro en Manzanares, dos
en Fuente el Fresno, dos en Villarrubia y Carrión de Calatrava.
Si bien es Daimiel quien parece
tener el protagonismo histórico, los datos muestran que la brujería pareció
estar más presente en La Mancha que en los Montes de Toledo o en la zona del
Valle de Alcudia-Sierra Madrona, donde los procesos de la Inquisición son
meramente testimoniales. Una posibilidad es imaginar que la población local de
las zonas montañosas, más hermética y aislada, tuviera más asumido el papel de
la bruja-hechicera-sanadora y no la denunciara a las instituciones. Tomelloso
parece que gozó de gran protagonismo en el ámbito de la brujería si atendemos a
las cancioncillas que se cantaban en los pueblos cercanos. Dejamos aquí dos
ejemplos de estas letrillas dedicadas a las brujas:
“Cuatro son de Hontanaya
tres del Toboso
y la capitanilla
del Tomelloso”
“Cuatro son del Provencio
tres del Toboso
y la capitanilla
del Tomelloso”
Año Cero, revista especializada en
esoterismo, publicaba un artículo dedicado a Daimiel y su relación con la
brujería durante los siglos XVI y XVII. En el artículo, firmado por el
periodista e investigador ciudadrealeño Javier Pérez Campos, se citan algunos
de los casos documentados en el Archivo Histórico Nacional, fruto de
investigaciones realizadas por el Tribunal de la Inquisición en Toledo. Según
Pérez, a pesar de que toda la zona de La Mancha es rica en este tipo de
historias, lo cierto es que la documentación que alude a Daimiel es mucho más
extensa y su repercusión muy importante.
En el artículo se cita el caso de
Isabel de la Higuera, acusada de herejía e invocación de demonios. En el
archivo de este caso se cuenta con la interesante descripción que la acusada
hace de los demonios con los que se relacionaba. Según los documentos de la
Inquisición, Isabel los describía como “de
un palmo de altura, de color negro, vestido con calzón y acompañados de un
intenso olor a azufre”. Curioso es también el caso de Ana López, a la que
se acusó de brujería e incluso se llegó a registrar su casa, encontrando varios
elementos susceptibles de ser utilizados para realizar conjuros.
En cualquier caso, según palabras
de Pérez, detrás de muchos de estos casos de brujería existían distintos
motivos, como las rencillas vecinales que cristalizaban en acusaciones basadas en
hechos poco probables, que acababan exagerándose, o la incomprensión de algunos
vecinos ante los supuestos conocimientos sanatorios que tendrían estas
personas, por los que se les llamaba brujas, a falta de otra denominación
mejor. Por supuesto la relación con Las Tablas es inevitable. El investigador comentaba
al respecto que en la zona del Parque Nacional sería bastante fácil conseguir
las plantas e ingredientes necesarios para la realización de diversos conjuros.
También relaciona en su artículo la posible relación del nombre de La Isla del
Pan con el culto al dios griego Pan.
El testimonio más reciente que
hemos encontrado cuenta lo siguiente: “Hace
algún tiempo, cierto hortelano de Daimiel se levantó temprano para ir a la
huerta. Agarró su borrico y se puso en camino. Cuando estaba llegando, algo
llamó su atención. Había un extraño jaleo junto al pozo. Se acercó con cuidado,
rodeando la casilla, y cuál sería su sorpresa cuando descubrió que todo
provenía de un montón de gallinas que estaban alborotando subidas en la palanca
de la noria. Extrañado todavía por no saber de dónde había salido tanta gallina
intentó asustarlas, pero lo único que consiguió fue que aumentasen la algarabía
como si estuvieran burlando de él. Entonces fue cuando el hortelano vislumbró
la verdadera naturaleza de aquellas ensordecedoras aves. ¡Estas no son
gallinas!, se dijo, ¡estas son brujas!”.
J. G. Velasco publicó un
interesante artículo en la revista Legados
del Misterio, en el que se preguntaba si
estaba en Daimiel el secreto de la brujería. Lo hacía basándose en las investigaciones
de la antropóloga británica Margaret Murray, pero si atendemos al número de
víctimas que la Inquisición condenó allí por brujería podríamos considerar que
no, aunque Murray refuerza su tesis en la etimología del topónimo Daimiel, cuyo
origen estaría en el término griego Daimon, que en la antigüedad no significaba demonio en
sentido cristiano aunque si hacía referencia a cualquier tipo de entidad
sobrenatural, y podría estar asociado al culto de la diosa Diana porque en Las
Tablas habría existido en la antigüedad un culto a esta diosa o a algún
espíritu asociado a ella. Este culto podría haber pervivido durante la época
oficialmente cristiana y habría dado lugar a la leyenda negra de Daimiel como
pueblo de brujas.
Por su parte, Jesualdo Sánchez
Bustos, estudioso de la tradición daimieleña, afirma que el nombre de Daimiel
podría tener relación con la brujería y que su origen etimológico no estaría en
Daimon sino en la voz Laminium, –así se llamaba la población romana que se supone
existía en el actual emplazamiento de Daimiel o en sus alrededores–, pues la
raíz de Laminium tendría que ver con las lamias, que eran una especie de
hechiceras de la mitología romana. Investigaciones arqueológicas recientes
cuestionarían esta tesis ya que Laminium
se correspondería con Alhambra y
no con Daimiel.
En Almadén, más allá de los
procesos inquisitoriales, destacó por su fama de bruja Ana Marín, poseedora de
una modesta piara de cochinos de la que a duras penas conseguía sobrevivir. Uno
de sus cerdos fue atropellado a las puertas de su casa, en la calle real, por
el carro que guiaba José Arenas, ante el alboroto de viandantes y vecinos salió
y amenazó al carretero con sus artes sino reparaba el valor del cerdo. Este se
negó y amenazó con molerla a palos si le ocurría algo a algunos de los miembros
de su familia. El carretero y familia padecieron en los meses siguientes toda
suerte de desdichas.
Una de las hijas de Ana Marín
había puesto los ojos en el mozo más guapo de Almadén, un tal Usano, que
contrajo una rara enfermedad a la que los médicos fueron incapaces de poner remedio,
diagnosticándole que estaba poseído por algún tipo de demonio. Con semejante
pronóstico no hubo otra opción que llevarle al convento franciscano para que le
practicaran un exorcismo, que tampoco tuvo éxito. Como última opción acudió a
Ana Marín pero esta le puso como condición que debía casarse con su hija, lo
que el pobre Usano debió considerar peor que la propia muerte rechazando la
propuesta de la bruja. Pocos días después falleció.
Estas y otras comidillas hicieron
crecer la fama brujeril de Ana Marín, al tiempo que crecía el miedo que
provocaban sus hechizos y los de sus tres discípulas: la Coja Pata Palo, la
Jalias y Jerónima la Berrueca.
Otras brujas y hechiceras de la
comarca de Almadén fueron la Valentina, procesada por la Inquisición y con fama
de vidente; Concán, un vecino de Gargantiel; Bartolomé el de la Joya; la Pepa;
María la Segadora, que ejercía en Chillón; los hermanos Diego e Isabel de Sola
y Miguel de Paz.
Carlos Villar Esparza, en su libro
Con Once Orejas, recoge el testimonio de una abuela manriqueña que dice:
“antes había muchas brujas y fue venir la
Bula de la Santa Cruzada (?) y desaparecieron las brujerías (…) a lo mejor te
encontrabas por la calle un ovillo hermoso de lana y cuando ibas a cogerlo se transformaba
en un gorrinete (…) estaban un grupo de hombres reunidos haciéndose una cuerva,
cuando echaron en falta el azúcar. Mandaron a uno a por ella, tardó mucho,
cuando llegó, los demás le preguntaron el motivo de la tardanza, él les dijo
que había sido raptado por las brujas que le habían llevado a Murcia. Los demás
se rieron y dijeron que era imposible, entonces el hombre sacó como prueba de
su estancia en Murcia unos dátiles”.
Más tenebroso es el testimonio que
hace referencia a un viejo suceso ocurrido en Ruidera: Un hombre, que vivió en
una caseja cerca de la laguna Colgada, tuvo una temporá que estaba acostao en
los poyos que tienen las casas de campo al lao del fuego (…) y este hombre a
medianoche se levantaba desesperao a echar lumbres y a veces echaba tres o
cuatro gavillas de sarmientos, porque decía que entraban por la chimenea y se
lo llevaban: “¡que vienen, que están
aquí, que las he visto, que s’a asomao una por la chimenea!”, entonces la
mujer decía: “venga pues, echa lumbre”.
Y echaba unas lumbres tremendas y ponía las tenazas en cruz y así parece que
ahuyentaba a las brujas.
Otro testimonio recogido por
Esparza asegura que “en Torre de Juan
Abad, en el siglo XIX, vivió una mujer a la que culparon de numerosas maldades,
fue acusada de bruja y de tener escarceos con el maligno. A su muerte todos los
perros del pueblo y de la zona hicieron juntas ante las puertas de su casa, aullando
lúgubre y lastimosamente”.
En el siglo XVII, vivió una
hechicera en Villanueva de los Infantes que hacía las típicas pócimas y, según
nos cuenta Juan Blázquez de Miguel, fue muy conocida por lo que tenía una nutrida
clientela que le permitía sobrevivir. Se llamaba Francisca Rodríguez y elaboraba
una pócima con propiedades amorosas a base de callos, pelos y uñas de los pies.
Una vez dado el bebedizo al hombre que se pretendía ligar con alguna mujer,
salía a la calle y recitaba oraciones para completar el conjuro. Otra fórmula
mágica que utilizaba era fabricar una torcida de trapo que la amante o
pretendiente se untaba por los muslos para mezclarlo después con semen del
hombre. A los nueve días la torcida era quemada y recitaba un conjuro a la vez
que llenaba un plato de agua donde flotaban velas encendidas. Sobre la vela
colocaba una mano en forma de media luna y recitaba unos conjuros. Cuando el
Tribunal de la Inquisición la visitó en 1645 poseía muñecos de cera para
maleficiar a las personas. ¿Un caso de vudú?
 |
| Visión clásica de un 'aquelarre'. Marcel Félix |
En todos los casos que hemos
conocido se dan coincidencias en la descripción y también en los remedios
frente a ellas: “aspecto de bruja típica.
Tenían mejunjes debajo de las losas del fuego. Iban por dátiles a Murcia. Si la
bruja entraba en una casa, la dueña de ésta ponía detrás de la puerta una
escoba con unas tijeras cruzadas para que saliera de la casa y se fuera”. Características
propias de las brujas: nariz larga, usar
pócimas para estar presente o hacer brujerías, aparecer a veces por las
chimeneas. Un gañan, cuentan, que oyó ruidos extraños en la chimenea en una
noche de temporal y sacando una banca consiguió que la bruja se quedará
atrancada en la chimenea. Otra variante de la historia es que pusieron una cruz
de hierro, con lo que la bruja se quedó colgada de la misma.
Juan G. Atienza, en su Guía de las Brujas de España incluye un apartado titulado “quién fue y es quien es
en la brujería”. En La Mancha hace referencia a las siguientes personas por su condición
de brujas-brujos: Constanza Alfonso (s. XVI, Argamasilla de Calatrava);
Hernando Alonso (s. XVI, cura de El Viso), Inés Alonso “la Manjirona” (s. XVI,
Puebla de Montalbán), María Fernández (s. XVI, Madridejos), Ana García (s.
XVII, Miguelturra), María González “la Boquineta” (s. XVI, maestra de brujas de
Madridejos), El Doctor de las Moralejas (s. XVI, cura de El Viso y maestro de
Hernando Alonso), Juana Ruiz (s. XVI, Daimiel), Catalina Salazar (s. XVI,
vidente de Ciudad Real), la Pastora de Argamasilla de Alba, Beatriz Pérez de
Membrilla, Ana de Santa Cruz de Campo de Criptana, Catalina Rodríguez de
Tomelloso, Angela la Cañamera de Manzanares, María la Reguera de Manzanares,
María Hernández “la Morisca” de Aldea del Rey, la Polonia de Malagón, Catalina Parrilla
de Malagón, Josefa Carrera de Carrión, Antonia García Navarro de Carrión,
Francisco Sánchez de Carrión, María Márquez de Daimiel, María Marta de Daimiel,
María “la Gallega” de Malagón, José García Miguel “el Longino” de Herencia, Ana
Carretero de Herencia y María Ruiz de el Viso del Marqués.
Las invocaciones brujeriles más
corrientes en el centro sur de España, incluida La Mancha, eran a Santa Marta,
supuesta hermana de María Magdalena. A ella se dirigían nuestras brujas con el
siguiente conjuro:
“Marta, Marta
la que los montes salta
y los infiernos quebranta”
Otra variante de estas figuras
brujeriles es la
Zamarraca, anciana espanta niños y algún
que otro adulto con su punto de bruja. “Mi
abuela me la presentaba como una aparición que entraba por la chimenea, bajaba
por la escalera del granero y se llevaba bajo sus amplios mantos a los niños
malos o desobedientes”. Así la recuerda un informante en Torre de Juan Abad
en el libro Con Once Orejas de Carlos Villar Esparza: “Nombre femenino que demuestra ser una mujer mal presentada, mal
vestida y mal vista en la sociedad”. En Villanueva de los Infantes también se
la llamaba Zamarra.
La Bruja es también eficaz asusta
niños en sus variantes Caperuja, Piruja, Rebruja y Pirulí.
Marcel
Félix de San Andrés

Comentarios
Publicar un comentario